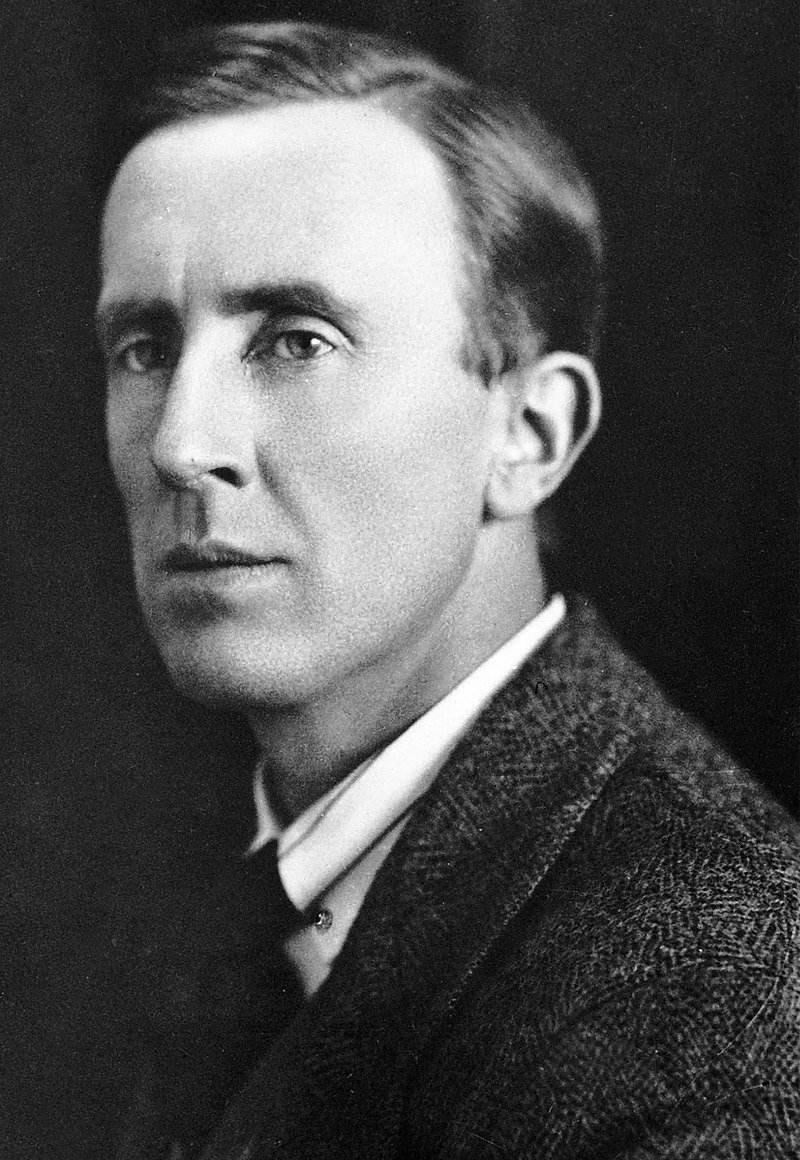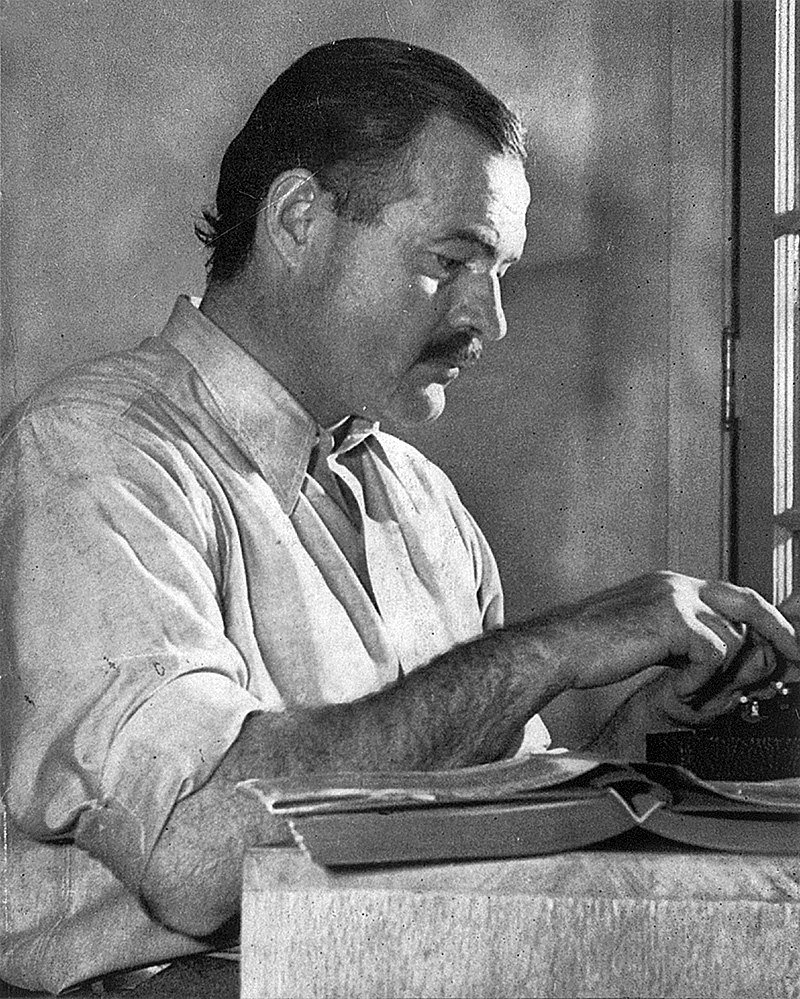Juan Carlos Méndez Guédez: familia, exilio y humor en su nueva novela
Conversación con el escritor venezolano Juan Carlos Mendez Guedez
Nacido en Barquisimeto en 1967 , la infancia de Juan Carlos Mendez Guedez estuvo marcada por el bullicio caraqueño y la cultura popular de autobuses y merengues que, según sus propias palabras, le acompañaron siempre. Formado en Letras en la Universidad Central de Venezuela y doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Salamanca, ha construido una trayectoria literaria sólida y versátil. Sus más de 30 libros —entre novelas, cuentos, literatura de viaje y literatura infantil— exploran la migración, la memoria y el amor, siempre desde una mirada profunda y humanista.
Desde su debut con Historias del edificio (1994) hasta su novela Cuando vuelva diciembre (2025), ha tejido relatos que reflejan la extranjería como una herida y una fortaleza. Residente en España, ha publicado y traducido su obra en varios países, consolidándose como una de las voces más representativas de la literatura hispanoamericana contemporánea. Premiado y reconocido en múltiples ocasiones, Méndez Guédez también ha sido invitado a las ferias literarias más importantes del mundo. Actualmente, conduce Las ínsulas prometidas, un programa del Instituto Cervantes donde conversa con grandes figuras de la literatura. Con una narrativa vibrante y cargada de emoción, su obra nos recuerda que todo exilio es un doble viaje: el que nos lleva lejos y el que nos devuelve a nosotros mismos. En esta conversación hablamos en detalle de su novela “Cuando vuelva diciembre “.
Conversación con el escritor Juan Carlos Méndez Guédez
1.¿Cómo se descubrió como escritor? ¿Cómo comenzó a escribir?
Quizá como escritor no terminas de descubrirte nunca. Te vas buscando, te buscas y te buscas. Comencé a escribir la tarde en que con cinco años le dicté a mi madre un cuento que se me había ocurrido para mejorar un capítulo de El Zorro, una serie de televisión que me encantaba. Todavía puedo escuchar el ruido de la máquina de escribir de mi madre.
2. En varias ocasiones ha dicho que es “una persona de los Jardines del Valle”. ¿Cómo influyó ese entorno en su mirada literaria?
Sería muy largo explicarlo. Quizá necesite un libro entero para hacerlo. Te lo resumo: allí está la casa de infancia, el olor a pintura de la primera vez que entré a ese lugar. Allí leí, escribí, escuché música, pasé miedo durante los tiroteos que ocurrían algunas noches, dormí siestas maravillosas, comí unas estupendas arepas, recibí amigos, soñé con escribir libros algún día, vi llover, tuve amigos. Te hablo de una zona popular de Caracas llena de gente buena y trabajadora, pero también un lugar peligroso. Es un sitio que objetivamente no es bello, puede resultar áspero e intimidante para los ojos ajenos, pero yo lo amo profundamente.
3. Su obra explora el desarraigo, el viaje, el amor y la sentimentalidad. ¿Cuál de estos temas siente que ha sido su mayor obsesión?
Imagino que el de la sentimentalidad. Me apasiona contemplarla en la gente. Ver que desde ella sale lo mejor y lo peor, que los sentimientos nos hacen protagonizar nuestras propias vidas.
Somos pequeños granos de arena en el universo, pero lo sentimental, que en el Caribe tiene un discurso muy poderoso, nos produce la fantasía que pasamos por la vida y dejamos y nos dejan huellas.
Esta nueva novela: Cuando vuelva diciembre, que ha publicado La Pereza, va de lleno a ese territorio. El esplendor de la infancia se concentra en sabores, y olores. Cuando lo contactamos de nuevo estamos allí, y lo sentimental se activa, porque crecer es llenarse de ausencias que sin embargo están muy presentes. Uno se mueve por el mundo habitado, acompañado por los fantasmas amados, y ellos suelen regresar en la punta de un tenedor, o en ese aroma que nos sorprende a miles de kilómetros pero que nos dice: “todavía estás allí; nadie se ha alejado, nadie ha muerto, estás en el momento más feliz de un año que pasó hace muchos años”.
4.Sus historias suelen tener una carga emocional intensa. ¿Cómo logra ese balance entre emoción y estructura narrativa?
Porque lo primero para mí es comprender que en la literatura tiene que haber una forma. Las emociones las tenemos todos los seres humanos, lo importante al escribir es aceptar que toda emoción debe estar sujeta a la más brillante forma que puedas producir con tus palabras.
5. En retrospectiva, ¿hay algún libro suyo que sienta que escribiría de manera completamente distinta hoy?
Qué interesante pregunta. Imagino que los primeros títulos los escribiría de otra manera, pero eso es una trampa; mal que bien esos son los libros de un muchacho que es mucho más puro, más iluso, más seguro, más enérgico que yo. Creo que debería respetar lo que él concibió en cada título, aunque yo prefiera releerlos muy poco.
6. Ha dicho que “ser extranjero al menos una vez en la vida” es un gran aprendizaje. ¿Cómo esa extranjería ha cambiado su manera de contar historias?
Ser extranjero es renacer; es descubrir en ti otras personas; es liberarte de ingenuidades; es mirar la infancia y la juventud con otros ojos. La extranjería somete tu lenguaje a un enriquecimiento lexical, a un sistema literario diferente, a un sosiego a la hora de hacer memoria. Estar lejos es un modo de estar muy cerca.
7. En La ola detenida, su protagonista vive entre dos mundos. ¿Cuánto de su propia experiencia como escritor migrante hay en esa historia?
La protagonista de esta novela vive en la memoria de su juventud venezolana y en el presente de su adultez española. Ama Madrid, pero su memoria barquisimetana y caraqueña están presentes, así que en su pensamiento vive una continuidad espacial y temporal en la que esos mundos ocurren de manera simultánea. Por eso se mueve en Europa con gran fluidez, pero al mismo tiempo, la acompaña María Lionza, su remota diosa de la infancia.
Yo en cierto modo vivo de esa manera, lo que sucede es que la escritura es una herramienta maravillosa en la que mi vida, mis lugares, son parte de un presente perenne que se activa cada vez que tecleo el ordenador.
Cuando vuelva diciembre: el Sabor de la memoria en la literatura de Méndez Guédez
8. ¿Cuál fue su inspiración para escribir “Cuando vuelva diciembre”?
En los talleres de escritura muchas veces explicamos que hay situaciones que son narrativamente muy productivas. Las bodas, los funerales, suelen citarse mucho como ejemplo. ¿Qué sucede allí? Pues que personas con lazos muy estrechos se juntan y entonces afloran las pasiones, los rencores, el deseo, los malentendidos, las reconciliaciones, el aburrimiento, la emoción, el reencuentro.
Comprendí en cierto momento que los venezolanos tenemos cada año un momento narrativamente muy prometedor. La familia se junta a cocinar hallacas. Es un día entero de mucho trabajo, de mucha ternura, pero también de muchas tensiones. Un momento de peligrosa intimidad. Y todo eso sucede en una atmósfera de gran sensorialidad: el olor de las hojas de plátano, los colores de los ingredientes brillando en la mesa, los tragos de ponche crema, el papel amarillento donde reposa la receta original que cada familia ha decidido es la de su casa. Por otro lado, comprendí que allí se desarrolla una estructura jerárquica. Hay alguien que dirige las hallacas, de hecho, esa persona prepara a solas el guiso y el caldo, y luego explica el orden en que se colocarán los ingredientes y corrige las cantidades precisas. En la otra punta de las jerarquías se encuentran los que lavan las hojas, es una labor delicada, pero suele tenerla el que se considera más novato, y de hecho, puede realizarse lejos del resto de las personas…
Cuando hay cambios familiares, aparece gente nueva o se marchan algunos, ese cambio genera conflictos, luchas de poder, discusiones sobre ingredientes o duración de cada proceso. Todo eso me hizo ver que había unas posibilidades estupendas en contar la historia de un personaje, de su familia y de Venezuela a través de las hayacas.
9. ¿Cuál es el simbolismo detrás del título del libro?
Tuve una infancia muy feliz. Me encanta la navidad. Es un tiempo en el que hago inventario, desconecto. Durante horas, contemplo con ternura y asombro los belenes o nacimientos. Te digo esto y pienso en la maravillosa entrevista que le hizo Bernard Pivot a Margarite Duras y casi me avergüenzo de no tener un origen terrible para mi escritura, pero es la verdad.
Cierto es que ahora buena parte de las personas que construyeron esa felicidad de mi infancia ya se han ido, pero entonces es un tiempo para mí de gratitud, de memoria, de deseo de darle a otros lo que recibí en esos años.
En cuanto al título pues… Forma parte de una canción que escuchaba en la infancia y que cantaba con mis compañeros de la Escuela Experimental Venezuela cuando volvíamos a casa y se acercaba diciembre.
10. ¿Cuál fue el mayor desafío al escribir esta novela y cómo lo superó?
Como siempre, la forma. Tenía buena parte de la historia en la cabeza, pero comenzaba y comenzaba y al final la anécdota perdía tensión. Cuando una familia venezolana se junta para hacer las hallacas sucede una estremecedora forma de intensidad. En los primeros intentos yo no lograba eso; presentaba personajes, anunciaba conflictos, pero mi novela no tenía el fascinante olor de las hayacas, esa mezcla de aliños, carne, hojas de plátano.
Tomé notas muchos años, hice un par de versiones, pero un día comprendí que debía contar por separado cada año importante en la preparación de las hayacas; contar cada momento en un bloque y señalar con una fecha, como se hace en algunas películas. Eso me hizo verlo claro. Cada año seleccionado, significaba en sí mismo un importante suceso en la vida de la familia Morillo, y a la vez una transformación culinaria en las propias hallacas: un nuevo ingrediente, un percance, una rareza.
11. ¿Hay algún mensaje o lección importante que espera transmitir a través de sus historias?
En mi obra nunca hay mensajes. Un escritor no trabaja para eso. Pero si me apuras te diría que el único mensaje posible de esta novela es: no le pongas mayonesa a la hallaca, por Dios.
12. ¿Cuál es la cita o diálogo que más le gustó del libro?
Si te digo la verdad, el diálogo que cierra la novela; ese diálogo entre el protagonista y su tía que ha dirigido las hallacas de la familia durante años y años.
13. Cuál fue la chispa inicial que le llevó a escribir Las hallacas son el eje de unión de la familia venezolana?
Bueno, si mal no recuerdo, esa frase en concreto no es parte de la novela, sino de su contraportada. Pero explica la historia. Las hallacas son un termómetro familiar. Los que han sido expulsados no son invitados a hacerlas; por ejemplo, y los amigos a quienes se invita, están recibiendo un privilegio muy especial. Es un acto de hermandad profunda llevar a alguien a que comparta la preparación de las hayacas.
Pero al hablarte de la chispa inicial que me llevó a escribir Cuando vuelva diciembre te cuento que hace muchos años fui a Asturias a dar una conferencia. Al terminar, salí a dar una vuelta por Cangas de Narcea, y había una feria culinaria, y en algún lugar sentí olor a hayacas; nunca pude averiguar de dónde salía ese aroma, pero me sorprendió porque estaba tan lejos de Venezuela y no era diciembre.
Allí tuve la primera revelación de que algún día un personaje mío sería asaltado en un lugar muy lejano por el olor de su plato de infancia. Con los años comprobé que, si bien las hallacas son algo fundamental de la vida venezolana, no existía una novela que las tuviese como eje central.
Entonces un verano que estaba en Vigo, a partir de una conversación con un amigo que tenía un proyecto editorial en mente, me puse manos a la obra, tomé mis dos versiones fallidas y el libro surgió entero. El proyecto editorial no salió adelante, pero yo al fin concluí mi novela.
Así que cuando en República Dominicana conocí a Dago Sasiga de la editorial La Pereza, ese círculo que se abrió muchos años atrás en Asturias, logró cerrarse.
Te podría interesar
14. La historia combina ternura, humor e ironía. ¿Cómo equilibrar estos tonos para que la novela mantuviera su fuerza emocional sin caer en la nostalgia pura?
Eduardo Mendoza dijo en alguna ocasión que él se sentía como un mecánico que va juntando piezas, las repara, las interviene. Narrar es ser una especie de mecánico. Yo creo que la intuición me llevó a construir la novela alternando esa parte nostálgica de las hayacas, con la historia de un hombre que vive en España y sabe que el sentido de su vida se ha hecho pedazos. Su amante de muchos años se ha casado con otro y él se ha quedado sin su lucrativo trabajo como tertuliano de tele basura. Jacinto Morillo sabe que ese es el fin. Y así su tono es áspero, irónico, desencantado. La alternancia de esos dos tonos, el del presente del personaje y el de su pasado imagino que produjeron ese equilibrio.
15.¿Cómo fue el proceso de construcción de la familia de Jacinto? ¿Se inspiró en personas reales o son personajes totalmente ficticios?
Una mezcla de ambos, como sucede casi siempre al narrar. Durante la democracia, entre 1958 hasta el fatídico 1998, Venezuela vivió procesos muy interesantes. Uno fue el crecimiento educativo y económico de buena parte de la población. Un segmento importante de familias de origen rural se movió a las ciudades y vivía en una especie de mundo duplicado, en el que su origen les dictaba muchas claves de vida, pero a la vez adquirían claves muy urbanas. Jacinto Morillo es hijo de una familia campesina y se siente muy integrado a ella, vive plenamente esa duplicación que te refiero, y se gradúa en la universidad y obtiene una beca para hacer un posgrado en Europa y termina viviendo allí. Eso sucedió muchísimo en aquella Venezuela.
Conocí montones de familias de ese tipo. Quería reflejarlas, con sus pequeños logros, sus heroísmos mínimos, sus pequeñas victorias como tener luz eléctrica, agua corriente, sus muebles comprados con sus muchas horas de trabajo, y luego la decadencia terrible a la que los sometió la dictadura militar, cuyo logro principal ha sido devolver a Venezuela a lo más penumbroso del siglo XIX.
16. En su obra hay un interés recurrente por la migración, el desarraigo y la identidad. ¿Cómo se manifiestan estos temas en esta novela en particular?
En verdad, cuando yo leo a investigadores maravillosos como Chiara Bolognese, Maja Zovko, Wilfredo Hernández, Pauline Berlage o Tatiana da Silva Capaverde, que con gran generosidad han estudiado mis libros, es cuando me percato de esas fijaciones temáticas, de ciertos recursos. Cuando leo al escritor y crítico Miguel Gomes es que percibo los modos en que construyó el territorio subterráneo de mis libros. Escribo un poco a ciegas. Siempre a partir de una historia y de la necesidad de darle una forma atractiva, perturbadora, en la que los lectores queden atrapados. No pienso temáticamente mis libros, escucho las voces con las que me llegan.
17. La novela transcurre desde los años setenta hasta la actualidad. ¿Cómo abordó los cambios sociopolíticos y culturales de Venezuela en este período sin que la historia perdiera su intimidad?
Siempre cito una película maravillosa: “Las bicicletas son para el verano” de Jaime Chávarri, basada en una obra de teatro de Fernando Fernán Gómez. Nunca comprendí con tanta crudeza el horror, la desolación de una guerra como en esa peli en la que nunca se ven escenas de batallas. En la historia de esa familia, en su cotidianeidad estaba el crecimiento del horror de la guerra civil, La historia en mayúsculas era un escenario de fondo.
Ese es el modo en que me gusta trabajar en mis historias. En primer plano aparece la intimidad; la historia es un ruido de fondo.
Me sucede también con una novela maravillosa de Elena Fortún: Celia en la revolución, allí están los mecanismos que me interesan a la hora de contar.
En Cuando vuelva diciembre lo primero que verás es a una familia que se reúne a hacer hallacas, pero tras ellos se va desplegando la historia de su protagonista, la de su familia y la de un país que primero va avanzando en calidad de vida, y que cuando irrumpe el militarismo, se hunde hasta el foso.
Se trataba de un trabajo de sutilezas; cada reunión para cocinar hallacas introducía transformaciones en el plano personal, familiar y colectivo. Pero como te digo, lo intentaba hacer de un modo casi invisible y a la vez notorio.
18. La historia se cuenta a través de recuerdos y anécdotas. ¿Cómo decidió estructurar la novela? ¿Fue un reto organizar la narración en diferentes tiempos?
Creo que ya en respuestas anteriores te mostré ese proceso. Pero aprovecho para comentarte algo; cada reunión para hacer hallacas es también un ritual de la memoria común. Allí mientras se va preparando este barroco plato, las familias siempre cuentan sobre sus anteriores hallacas. Las primeras que hicieron; los años en los que sucedió una pelea o hubo algo inaudito. Es un maravilloso despliegue verbal que sucede de manera espontánea; como una suerte de Decamerón caribeño, en el que las personas se reúnen para comer y a la vez contarse. La hallaca es memoria común, es una literatura susurrante que parece surgir de los muchos sabores de este plato. Me encanta el modo en que la gente se cuenta en sus huacas. Una exaltación de la memoria, que concluye cuando se abren las hallacas de ese momento, y siempre se dice: “quedaron mejores que nunca”, porque las mejores hallacas son siempre las que acabas de cocinar.
Traté de reflejar ese tono en esta novela. Hay una memoria que atraviesa el tiempo, que nos da consistencia, que nos reúne a vivos y a muertos alrededor de una mesa, pero sobre todo está la belleza del presente: “estamos vivos; aquí seguimos, y estas son las mejores hallacas que he comido nunca; las del ahora, las de este minuto que en el fondo es todos los minutos del pasado y del futuro”.
19. ¿En qué está trabajando ahora? ¿Alguna pista sobre su próximo libro?
Es complicado responderte. Escribo todos los días, y en ocasiones puedo estar trabajando tres, cuatro libros a la vez. Te puedo decir que en estos meses trabajo en una novela artúrica, en una novela negra, en una novela en verso, en un volumen de cuentos, pero a la vez mi próximo libro es algo que sólo determinará la decisión de una editora o un editor.
20. Si pudiera darle un consejo a su yo escritor de hace 20 años, ¿qué le diría?
Cuidado con el énfasis.